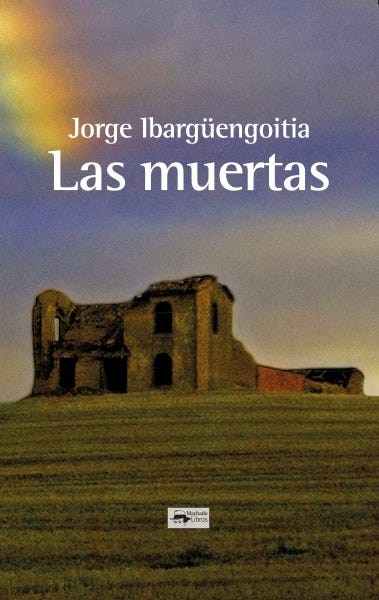2. Volver, volver
LVN #2: Una ranchera, Ciudad de México, Jorge Ibargüengoitia, Remedios Varo, Rey Pila y ‘Amores perros’.
Recurrente pero demoledora, la ranchera Volver, volver me viene siempre a la mente en la voz de Vicente Fernández ―la canción es de Fernando Z. Maldonado― cuando pienso en México desde España, y ahora, que acabo de volver del Yucatán al chilango, que estoy a punto de irme al aeropuerto para volver a Madrid después de mi tercer viaje por este país y que llevo dos días pensando en si de verdad podré volver aquí o no algún día ―han sido tres meses apasionantes pero agridulces, entre la vida social, la vida eremita, la publicación de mi novela y la escritura de nuevos proyectos―, no se me ocurre otra cosa que dedicarle mi segundo boletín a México, donde, si sumo mis tres largas estancias desde hace una década, he pasado ya un año de mi vida. Creo que, aparte de Italia, es el país en el que menos extranjero me siento cuando salgo de España, así que no puedo estar más que agradecido.
En esta segunda entrega de La vida nómada, pues, una ciudad, una novela, una pintora, un disco y una banda sonora.
Ciudad de México
Excesiva, caótica, gigantesca y un montón de hipérboles más podrían servir para intentar abarcar la desmesura de Ciudad de México, la ciudad más poblada de las Américas y de todo el ámbito hispano. Sin embargo, cada vez que regreso a ella, me siento mejor recibido y más vecino de su realidad o, al menos, percibo algo parecido a una cotidianidad aprendida, que crece y se asienta un poco más en mí con cada nuevo viaje. Entre septiembre de 2014 y esta misma mañana, la penúltima de enero del 2025, he pasado varias veces por el chilango, desde el «DF» de antaño a la «CDMX» de hoy, donde debo de haber vivido en total unos cuatro meses repartidos entre un montón de colonias o alcaldías, como la Roma, la Condesa, cuatro o cinco barrios distintos de la Juárez y mi querido Coyoacán. En todo este tiempo he notado una gentrificación galopante, que se extiende desde esa especie de guetos neocoloniales que son la Condesa y la Roma ―ojalá el meme prosperara, le respondieran al señor naranja con otro Green go! y comenzaran a deportar «nómadas digitales» de vuelta a Estados Unidos―, pero hay tres cosas que me siguen fascinando de esta ciudad y que, de hecho, me harían plantearme vivir antes en ella que en otros lugares del país, seguramente más «buenos, bonitos y baratos», pero sin la vida que bombea este corazón de la república: la felicidad que me procura comer en sus mercados, la vibrante vida cultural que ofrece ―creo que ningún escritor en nuestro idioma debería dejar de pasar un tiempo en Ciudad de México, y no sólo por ser la ciudad con más hispanohablantes del planeta―, y que, a pesar de la magnitud y del trajín de la metrópolis, siempre encuentro rincones para la calma, casi como islas de belleza y de silencio en un contaminado océano de asfalto y barullo. Me sucede en ciertos lugares de Coyoacán, Chimalistac y San Ángel, obvio, pero también en cientos de plazas, parroquias y zonas verdes repartidas por toda la ciudad.
Las muertas, de Jorge Ibargüengoitia
Para el lector mexicano con un mínimo de cultura literaria, Jorge Ibargüengoitia es uno de sus grandes autores nacionales. De hecho, desde que pude leerle por primera vez, hace sólo diez años y justo antes de mi primer viaje al país, he notado que el autor de Guanajuato ―faltan tres eneros para su centenario― es muy apreciado precisamente entre otros escritores de varias generaciones, quienes lo consideran a la altura o incluso por encima de Juan Rulfo. En España, sin embargo, nos hemos quedado con el genial autor de El llano en llamas y Pedro Páramo, además de con Carlos Fuentes, Octavio Paz y algún otro nombre, pero, como le sucede a Revueltas, Arreola o José Agustín ―aunque de entre todos ellos prefiero, con mucho, a Ibargüengoitia―, siento que todavía no le hemos leído con la atención que se merece. Mi puerta de entrada al humor, la inteligencia y el filo de Ibargüengoitia ―pocos autores tan genuinamente mexicanos como él hasta cuando arremete contra los tópicos nacionales, y, sin embargo, a ratos me recuerda al ruso Dovlátov, al checo Hrabal o a su admirado Céline― fueron los cuentos de La ley de Herodes (1967), y todavía me faltan muchos títulos suyos para ponerme al día, pero, de momento, mi libro favorito de Ibargüengoitia podría ser Las muertas (1977), una crónica novelada de la sordidez, el crimen y la desgracia a partir de un suceso real. Comparto su edición más reciente ―que yo sepa― en España (Antonio Machado, 2023).
Remedios Varo
Conocí la obra de Remedios Varo gracias al libro que le dedicó la editorial Atalanta, y que tuve entre las manos como vendedor en la Feria del Libro de Madrid, antes de que volaran en pocos días todos los ejemplares que había pedido para nuestra caseta en el parque del Retiro. Me di cuenta entonces de que el legado de esta artista, bastante menos mediática que otras ―de verdad que lo he intentado, pero no consigo conectar con Frida Kahlo―, había calado de manera profunda en personas que mantenían su curiosidad y su sensibilidad muy entrenadas. Nacida en 1908 en un pueblo de Girona, Remedios Varo vivió y murió en México ―reverso del final de Ibargüengoitia, quien falleció en un accidente de avión cerca de Madrid, ambos casi con la misma edad: 54 años la pintora y 55 el escritor―, y ayer pude ver por fin parte de su obra en persona, en el Museo de Arte Moderno del bosque de Chapultepec. Todas las etiquetas que se le atribuyen tienen mucho sentido, como mística, esotérica o surrealista, pero leo e interpreto en su pintura un mundo propio tan complejo y fascinante que Remedios Varo me parece más bien una verdadera alquimista moderna.
Estan Strange I, de Rey Pila
Supe de esta banda mexicana hace apenas un mes, saltando de pista en pista por Spotify, hasta llegar a su último álbum de estudio, Estan Strange I, con pinceladas que me recuerdan a varios de mis grupos latinoamericanos favoritos de los últimos años, pero con un carácter propio y chingón, saludablemente pretencioso ―la banda que va pidiendo permiso no llega demasiado lejos, me parece― y a ratos muy divertido. No es del todo mi cuerda ―más rockera―, pero me lo he pasado bien con su mezcla indie, electrónica y dark. Eso sí, les prefiero cantando en español que en inglés ―en temas como «Ojos de Terror» o «Fantasma»―, aunque no por «patrioterismo» lingüístico, sino por una mera cuestión musical y de estilo: creo que Rey Pila gana personalidad en nuestro idioma, o al menos en español se me hace más natural y efectivo el encaje entre sus letras y su música.
B. S. O. de Amores perros
A estas alturas ya no cabe descubrirle a nadie la película, mi favorita ―y la de muchos― en el cine mexicano más o menos reciente, cuando el matrimonio creativo entre el director Alejandro González Iñárritu y el escritor Guillermo Arriaga nos prometía ―ay, qué lastima de divorcio temprano― tantas cosas buenas, pero hoy, a punto de dejar por tercera vez el chilango, me apetece rescatar la banda sonora de Amores perros por tres motivos de peso: porque se cumplen ya veinticinco años de su estreno, porque a mí me sonó y me sonará siempre a esta ciudad aunque participaran también artistas de Argentina ―esa guitarra herida de Gustavo Santaolalla―, España ―ese hermoso y agridulce himno de Antonio Vega y Nacha Pop― o Cuba ―ese torbellino vital de Celia Cruz―, y, muy en especial, por recordar al actor Emilio Echevarría, fallecido hace pocas semanas, quien hizo otras muchas cosas en el cine, el teatro y la televisión, pero que armó un personaje tan memorable con El Chivo que me regala nuevos matices cada vez que vuelvo a ver Amores perros.
Cada dos jueves comparto este boletín gratuito y todos los lunes envío mis Diarios, ya sólo para suscriptores de pago a partir del 3 de febrero. Mientras tanto, si encuentras aquí algo que te interese o te inspire y quieres apoyarme pero prefieres no comprometerte a una suscripción anual o mensual, puedes hacer otra cosa:
Puede ser un cortado en el bar del barrio, un capuccino en algún local del centro o toda una merendola en un café centenario, tú decides. ¡Gracias!